amor carnal
Lo segundo que llamó mi atención fue que no se trataba de un periódico gratuito, de esos que reparten en la puerta de la estación, era uno de tirada nacional y venta en los quioscos, de los que cuestan un euro. Y me pregunté, ¿dónde guardará el dinero este bicho? ¿Habrá robado el diario? ¿Desde cuándo saben leer las libélulas?
Entre pregunta absurda y respuesta vacía, había llegado a mi destino sin darme cuenta. Un par de codazos y dos porfavores me permitieron acercarme despacio hasta la puerta, desde donde me giré para echar un último vistazo a aquel insecto descomunal, pero ya no estaba. Había dejado el periódico perfectamente doblado sobre el asiento y se había colocado a mi espalda —gracias al hueco dejado por un grupo de quinceañeras uniformadas—, batiendo con suavidad unas alas de casi medio metro de envergadura, que hacían un ruido monótono y punzante, parecido al de los helicópteros que sobrevuelan Madrid.
Ese zumbido me acompañó hasta la puerta principal del edificio de oficinas en el que trabajo, franqueó sin problemas el torniquete de control de acceso y se dirigió hacia los ascensores esperando —entonces yo aún no lo sabía— mi llegada.
Carmen —así como dijo llamarse más tarde— salió conmigo del ascensor en la planta diecisiete, siguió mis pasos hasta la puerta de mi despacho y al fin, cuando la curiosidad venció al miedo y me atreví a mirarla fijamente, comprobé encantado que me sonreía. Igual que me ha sonreído esta mañana mientras sobrevolaba nuestra cama.
Mis padres, al principio, disimularon con torpeza su malestar ante esta extraña relación amorosa, pero no pudieron —no supieron, tal vez— reprimir el asco ante la visión de su primer nieto alado. Tampoco en la maternidad se esforzaron por fingir aprecio hacia mi primogénito; incluso una de las enfermeras se atrevió a calificarlo de engendro. Carmen la oyó desde su habitación, seis plantas más abajo, y aunque ya habíamos discutido antes sobre sus costumbres antropófagas, no pudo evitar matarla. Ni comérsela.
Debería haberle puesto remedio antes, lo sé, y oportunidades tuve para hacerlo, pero al principio, como entre enamorados se perdonan con placer casi todos los mordiscos, pues te dejas hacer. Y los pájaros, los ratones y hasta los insectos, bien mirados, llegan a parecerte apetecibles cuando te los ofrece tu amada.
Quizá cuando la encontré en el patio trasero devorando al gato persa de la vecina, podría haber adoptado una actitud más contrariada, como si de verdad me estuviera molestando. Y sobre todo, flaqueé aquella vez en la que arrancó de cuajo el brazo izquierdo de un urbano que pretendía multarla y se lo empezó a comer en plena calle. Sé que ahora ya es tarde para lamentos.
Cada mañana, cuando la veo salir con los tres pequeños por encima de la valla, en perfecta formación de caza, alzando después el vuelo en círculos concéntricos perfectos —mamá en el más exterior, controlando la evolución de los cachorros que juegan a hacer espirales cuando creen que ella no les ve—, solo espero que mis alas terminen de desarrollarse cuanto antes.









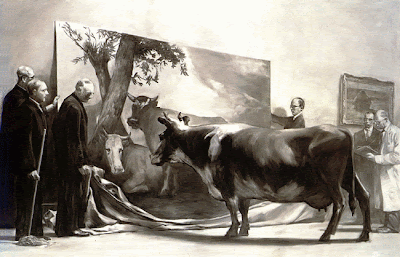












.jpg)



