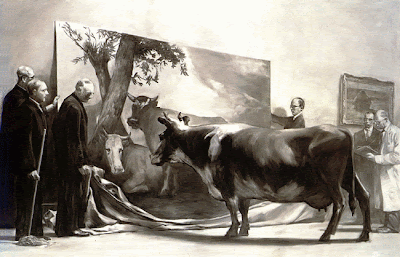22 de junio de 2007
21 de junio de 2007
en un santiamén

—Hola caballero, buenos días, ¡qué casualidad encontrarle entrando en su casa! —maletín negro bajo el brazo, sujeto con fuerza suficiente como para resistir el tirón violento cualquier maruja desesperada—. Vengo a ofrecerle un seguro insuperable.
—Y tan seguro, ya se lo digo yo —zapato negro presionando la puerta para evitar que se cierre, en una postura dolorosa pero efectiva.
—Pues yo, seguro, seguro, no estoy de quién es usted.
—Martín López Rebolledo —tarjeta en mano, mientras el otro codo pugna por abrir un poco más la puerta—, agente de seguros, a su disposición.
—Dispongo entonces que se marche de mi casa, martinlopezrebolledo.
—A su disposición y a la de su familia —el hombro ayudando al codo en la lucha por conquistar de nuevo el recibidor perdido—. No hay nada más importante que la familia, ¿no es cierto?
—Cierto o no, yo no he solicitado ningún seguro, aparte el hecho de que familia, lo que se dice familia, no tengo.
—¿Se da usted cuenta de lo que dice, caballero? Un hombre como usted, joven, amable, bien parecido, sin ataduras, es el candidato ideal para un seguro de familia mononuclear, el último grito en la industria del bienestar garantizado.
—Mire, le voy a ser sincero: no me interesa lo más mínimo lo que sea que pretende venderme.
—¿Vender? —la cara de sorpresa, el tronco simulando retroceder y ambas manos sujetando puerta y marco, mientras el maletín cae casualmente hacia delante tras tropezar en el empeine que aún le queda libre—, aquí no se trata de vender, señor…
—Pedro… Rovira… Ballcells —recitado despacio, como si lo leyera del título de medicina que cuelga de la pared, mientras frena el ademán intuitivo de lanzar la mano para saludar, consciente del riesgo de aportar epiteliales, tal como había visto en algún capítulo del CSI—, pero ya le digo que está usted perdiendo el tiempo conmigo.
—El tiempo, amigo mío, ese gran desconocido contra el que es imposible luchar —dos pasos al frente, espalda agachada con intención de recoger el cuero que la estrategia mil veces repetida desplazó antes hasta la puerta del salón—, puede convertirse en su aliado gracias a nuestra oferta personalizada.
El ascensor arranca desde la planta baja y sube despacio, se acerca al piso en el que se desarrolla esta batalla dialéctica entre desconocidos.
—Está bien, pase deprisa, pero prométame que se irá de mi casa en el momento en que yo se lo pida.
—Pida lo que pida, caballero, estaré encantado de complacerle, al igual que este nuevo producto asegurador convertirá sus días en plácidas jornadas sin sobresaltos, sus noches no volverán a poblarse de pesadillas, sueños en los que lo pierde todo y termina durmiendo en una caja de cartón.
Conquistada ya la salita, el amigo Rebolledo despliega sobre la mesa una baraja de impresos coronados por el logotipo de su compañía, decenas de trípticos a todo color en los que hasta los perros se fotografían con amplia sonrisa, pluma estilográfica nacarada en blanco marfil y tarjeta personal con las letras en relieve.
—Si no le importa, voy a ir recogiendo algunas pertenencias mientras me cuenta eso del seguro nuclear —cajones y más cajones que se abren, revuelven y cierran—, es que tengo algo de prisa.
—¡Ay, la prisa! No sabe cuántas pólizas se han hecho efectivas por culpa de esta vida tan acelerada. Si yo le contara…
Cada una de las habitaciones de la lujosa vivienda recibe la visita de ambos personajes; uno busca, encuentra y almacena, mientras el otro le sigue muy de cerca, recitando casi al oído, con maestría monótona, las bondades del seguro para solteros adinerados y viudos de renta abundante.
—¿Entiende usted de relojes, Rebolledo?
—Es una de mis facetas más apreciada en la empresa —los ojos de orgullo brillan como linternas—, aunque confesarlo pueda parecerle pretencioso por mi parte. Siempre me asignan las valoraciones de bienes más exquisitos. Tiene usted muy buen gusto con las joyas, si me permite decírselo. Tanto éste como el que sacó de su mesilla de noche, son verdaderas obras de arte de la relojería suiza.
—Pero dígame cuánto valen, aproximadamente. Son regalos, ya sabe, nunca se pregunta…
—Por encima de seis mil euros cada uno, no podría precisarle ahora mismo, pero con mucho gusto me encargaré de tasárselos, junto con los collares y demás joyas de ese maletín que ha guardado.
—Cosas de mi madre. Se las cuido mientras está de viaje. Precisamente ahora mismo voy hacia su casa a devolvérselas. Un placer, Rebolledo, se lo aseguro. Sírvase lo que quiera y vaya rellenando los papeles, que yo vuelvo en un santiamén.
Esto se le ocurrió a
Yisus
a las
4:48 p. m.
0
huella(s) dejada(s) (deja la tuya)
![]()
Etiquetas: Escuela
16 de junio de 2007
imposible
Esto se le ocurrió a
Yisus
a las
8:05 p. m.
4
huella(s) dejada(s) (deja la tuya)
![]()
Etiquetas: Cadena Ser, Microcuento
6 de junio de 2007
ella
Esto se le ocurrió a
Yisus
a las
10:08 a. m.
5
huella(s) dejada(s) (deja la tuya)
![]()
Etiquetas: Intromisión
5 de junio de 2007
sin cobertura
Mientras estudia con detenimiento aquel cuerpo desnudo, llega a la conclusión de que es demasiado joven para haber salido de su agenda morada, esa en la que guarda teléfonos de eventuales a los que recurrir a última hora, y demasiado guapo para una conquista casual en un bar de solteros. Un segundo recorrido visual por el dormitorio le confirma una sospecha que había preferido no plantearse: sobre la mesilla de noche, sujetos con su pasador de pelo, unos cuantos billetes de veinte le revelan la profesión de su acompañante.
Se viste deprisa pero en silencio; no quiere despedidas incómodas ni explicaciones. Ni siquiera se ducha. Le basta lavarse la cara para empezar a añadir recuerdos a su memoria, que la sitúa de nuevo en aquel taxi, detenido en la puerta del Single’s Corner, desde el que puede escuchar a Laura como si la tuviera delante.
—Disfrútalo, cariño. No todos los días se cumplen cuarenta años. ¡Y ponle condón, no seas inconsciente!
El espejo del ascensor le devuelve una sonrisa lasciva, unos labios que le cuentan el momento en el que Laura le presentó a Ricardo, la mentira que su amiga inventó respecto a su cumpleaños —aún faltan dos semanas para los temidos cuarenta— para intentar regatearle su tarifa, las primeras caricias, tan diferentes a las que logra robarle a Luis, y la extraña insatisfacción que una vez más le deja el sexo de pago.
Laura está soltera, sin ataduras ni ganas de complicaciones. Quizá por eso le gusta vivir en piel ajena —casi siempre la de Candela— las fantasías eróticas que imagina su cabeza promiscua y calenturienta. Cada vez se empeña más en presentarle amigos y conocidos, posibles amantes, aventuras de media jornada, o como anoche, insistiendo copa tras copa, de bar en bar, hasta convencerla una vez más para terminar en una cama ajena.
Otro taxi, esta vez para ella sola, le permite repasar mentalmente una excusa que sabe de sobra innecesaria, por repetida, pero que a Julián le servirá para perdonarla una vez más. Ya ni siquiera se plantea los remordimientos de las primeras aventuras, las confesiones amargas entre lágrimas y juramentos de no volver a reincidir. Prefiere no asumir la responsabilidad y dejar que sea él quien plantee la ruptura, aunque está convencida de que nunca lo hará. Le falta carácter.
Candela sube las escaleras despacio, la cara lavada, la conciencia extrañamente tranquila, por la costumbre quizá. En el apartamento no hay nadie. Una larga ducha y el castigo casi doloroso del guante de crin que no logra limpiar más allá de la piel, un vestido extendido sobre la cama fría que nadie ha utilizado, una nota manuscrita que le corta el café como la leche agria.
«Me voy a pasar el fin de semana con Julián a la cabaña de la sierra. Te veo el domingo. Te quiero. Luis.»
No lo puede entender, pero a pesar de llevar todavía el sabor del gigoló entre las piernas, de saberse infiel confesa, una sensación de desasosiego le recorre la espalda desnuda, aún a medio secar. Antes de olvidar la historia absurda que remató al salir del taxi, llama a Luis con intención de recitarle hasta el último detalle de la mentira que ha creado, idéntica casi a las de las últimas veces.
Al principio eran historias muy trabajadas, con datos concretos y elaborados a conciencia, lugares, nombres, incluso números de teléfono concertados de antemano para corroborar sus coartadas. Casi se sentía orgullosa de la credibilidad con la que Luis aceptaba esas mentiras noveladas, igual que un autor observa ensimismado su primera publicación en las estanterías de una librería. Es buena contando historias; quizá sea —eso quiere creer— lo más productivo que ha sacado de esta relación, de compartir la vida con un contador de cuentos, un hombre que jamás pisa el suelo bajo sus pies.
No consigue hablar con Luis. Llama después a Julián, pero su teléfono también está fuera de cobertura, y a pesar de que sabe de sobra que en la cabaña no hay red, la desazón le aumenta mientras pasea nerviosa por el apartamento. Un bloodymary en vaso ancho, un pitillo de marihuana y un disco de Madeleine Peyroux en el estéreo, tres calmantes sin receta que le devuelven por un rato una tranquilidad artificial. Descansará un poco y después quedará con Laura para comer. Igual que hizo anoche aquel joven a cambio de dinero, el sofá la abraza gratis ahora y se queda dormida como un bebé.
Despierta por segunda vez en este día, pero esta vez lo hace sola y con la cabeza despejada. Mientras lía otro pitillo, marca impaciente un número en el móvil. «El teléfono solicitado está apagado o fuera de cobertura». Laura tampoco contesta.
A medida que avanza la tarde, la soledad va adueñándose del apartamento, cada vez más grande, más vacío sin los sonidos que genera Luis —los dedos golpeando teclas en la vieja Olivetti, que se niega a sustituir por un ordenador, los ronquidos en voz baja de las siestas en el sofá, los vinilos de Charlie Parker en el viejo tocadiscos—, sin su olor inundándolo todo, sin él. Hace ya mucho tiempo que le echa de menos, aunque se lo niegue a sí misma, meses que duerme con otros pero sueña con él.
Vuelve a llamarle, dispuesta a pedirle perdón por última vez, a jurarle por lo más sagrado que no lo repetirá, que le quiere, que siempre le ha querido, que con su ayuda logrará superarlo, que siempre estará con él. Luis sigue sin cobertura.
No quiere quedarse sola un sábado por la noche, pero aparte de la libreta morada, tampoco conserva muchos amigos. Quizá Laura se ha dejado el teléfono en algún bar, tan despistada como es, como lo ha sido siempre, desde que se conocieron en la facultad, desde que se hicieron íntimas, inseparables.
Se viste deprisa con unos vaqueros viejos y una camiseta de Luis, su favorita. Decide dar un paseo hasta casa de Laura para aprovechar el aire fresco de la noche, mientras repasa de nuevo una historia, pero esta vez es sincera, real. Le va a contar a Laura que se acabaron las aventuras, que lo va a intentar con Luis y que esta vez lo van a lograr. Que le quiere. Que siempre le ha querido. Que siempre le querrá.
Sube las escaleras corriendo, rebosa alegría y está impaciente por contárselo a su mejor amiga, a su única confidente, casi su hermana. Está a punto de arrollar al repartidor con el que se cruza en el descansillo, y por fin llama nerviosa al timbre, varias veces, golpea la puerta con los nudillos, impaciente, no puede esperar más.
Luis, su Luis, abre la puerta. Lleva un gintonic en una mano, un pitillo en la otra y una toalla pequeña atada a la cintura.
Esto se le ocurrió a
Yisus
a las
8:56 p. m.
0
huella(s) dejada(s) (deja la tuya)
![]()
Etiquetas: Escuela
4 de junio de 2007
el concurso de la vaca

Más difícil me ha resultado lo de ganar peso, sobre todo con una dieta vegetariana como la que me autoimpuse desde pequeña. Ahora me veo obligada a masticar cantidades ingentes de productos vegetales durante más de quince horas al día, y en contra de la creencia infantil que relaciona las zanahorias con la visión perfecta, mis ojos han perdido gran parte de la capacidad de que hicieron gala años atrás. Por eso necesito que, cada día más, las fotografías de los individuos buscados se me presenten en formatos de proporciones exageradas.
A estos dos, en cualquier caso, no los había visto en mi vida.


Así lo ha visto Chiki
Menuda pereza. Ahora tengo que fingir sorpresa, poner cara de tonta, lamer la tela como si me creyese que esos dos pintarrajos tienen algo que ver conmigo… Les daría una coz pero después de muchos años observando a los humanos he llegado a la conclusión de que se asustan con facilidad cuando alguien demuestra ser más inteligente que ellos. Es preferible que crezcan felices e ignorantes hasta que alcancen la edad para llevarlos al mercado de carne, así los nervios no estropean la mercancía.

...y así lo han visto los demás.
Gracias a todos; a los que habéis participado, a los que habéis votado y a los que os lo habéis leído.
Esto se le ocurrió a
Yisus
a las
9:38 p. m.
2
huella(s) dejada(s) (deja la tuya)
![]()